1951
Los primeros latidos
Futuros ajedrecistas
Bebés en pugna, en 1951
Nacer en aquel año bisagra fue hacerlo en un mundo que aún escuchaba los ecos de la guerra, donde la humanidad, entre ruinas, aprendía a recomenzar. Aquellos doce, como tantos otros, heredaron sin saberlo la tensión de una época que pedía resiliencia y temple desde la cuna.
Elegí doce de los más destacados; podría haber incluido más.
El número doce los convoca:
cifra sagrada en Sumeria y
eco de ciclos completos. El título de la sección es un guiño inevitable a la película
12 hombres en pugna
, tal como se la conoció en Hispanoamérica (12 Angry Men
).
Los doce futuros ajedrecistas presentados, en particular, hallaron su campo de batalla en los sesenta y cuatro escaques de un
tablero,
donde el combate se vuelve estrategia, arte y silencio elocuente.
Si en la sala del jurado la lucha era por la vida de un hombre, en la sala de torneos la disputa es por la inmortalidad de una idea.
En ambos casos, la pugna no es un accidente: es signo indeleble de la condición humana.
Ulf Andersson (Suecia, 1951)
Ulf Andersson, hijo de la generación baby boomer, nació en Suecia el 27 de junio de 1951 y su ajedrez siempre tuvo algo de liturgia silenciosa. Desde joven desarrolló un estilo posicional hecho de maniobras pequeñas, movimientos casi invisibles y una comprensión profunda del equilibrio. No deja de ser sugerente que su año natal sea el del Conejo en el zodíaco chino: en más de una posición aparentemente seca terminó sacando recursos ocultos, como el mago que extrae un conejo de la galera. Enfrentarlo, decían sus contemporáneos, era como internarse en un bosque espeso: cada paso parecía seguro, pero en algún momento la posición comenzaba a ceder sin que se supiera bien por dónde.
En Milán 1975, Andersson logró un hito histórico al derrotar con las piezas negras a Anatoli Kárpov, quien acababa de convertirse en campeón del mundo. Aquella fue su primera derrota oficial como campeón, obtenida por Andersson sin espectacularidad, solo con precisión posicional. La partida completa puede verse en este registro, una de esas obras silenciosas que no necesitan fuegos artificiales para demostrar grandeza.
Su constancia lo llevó a alcanzar su cima competitiva en el primer semestre de 1983, cuando figuró como número 4 del ranking FIDE, por detrás únicamente de Kárpov, Kasparov y Ljubojević. En esa época, ocupar un lugar así implicaba sobrevivir en uno de los ecosistemas competitivos más duros de la historia.
Años más tarde, Andersson encontró otra dimensión de su talento en el ajedrez por correspondencia, un territorio en el que el tiempo se dilata y cada jugada parece escrita más que jugada. Empezó a practicarlo hacia 1995 y ese mismo año obtuvo el título de gran maestro de ajedrez por correspondencia. Con el paso de los años llegó a ser uno de los líderes mundiales en esa modalidad, con un Elo ICCF por encima de los 2800 puntos y el primer puesto en la lista oficial a comienzos de los 2000. Allí su estilo, lento, microscópico y profundamente reflexivo, alcanzó una nueva naturalidad. Muchos especialistas lo consideran una referencia absoluta en los finales de torres, uno de los grandes finalistas de todos los tiempos.

Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en Montevideo durante el II Abierto de Montevideo «Copa Marcel Duchamp» (febrero de 2018), donde su presencia causó un pequeño revuelo entre jugadores y aficionados. En persona, Andersson conserva ese aire de calma nórdica, esa manera de hablar bajito y medir cada frase como si fuera un movimiento crítico. Verlo analizar era como abrir la puerta de una biblioteca silenciosa.
Y fue precisamente en esa edición donde ocurrió un momento épico para el ajedrez uruguayo. En la mesa 3, el niño Facundo Vázquez, entonces de 14 años, enfrentó al legendario Andersson, de 66. Con casi 700 puntos de Elo de diferencia, Vázquez jugó una partida seria, sin complejos, y logró empatarle a uno de los mayores especialistas posicionales de la historia. Fue el batacazo de la ronda y un momento que muchos jugadores locales recuerdan como una revelación: incluso ante un gigante, la serenidad y la preparación pueden abrir una puerta.
Andersson pertenece a esa rara estirpe de jugadores que hicieron del silencio una forma de presión. En una época saturada de motores y análisis brutales, su legado recuerda que aún existe ese territorio donde el ajedrez se juega con paciencia y precisión. Y que, a veces, las páginas más hermosas se escriben lejos de los grandes centros, en una sala tranquila de Montevideo, cuando un niño de 14 años decide no dejarse intimidar por un experimentado maestro.
Horacio Arévalo (Uruguay, 1951–2014)
El 14 de septiembre de 1951, cuando el recuerdo de la hazaña de Maracaná y el nombre de Alcides Ghiggia aún vibraban en el aire, nació en Paysandú, en el litoral de Uruguay, un niño llamado Alcides. Durante años creí que ese nombre era un reflejo inmediato de Maracaná, una huella de orgullo colectivo grabada en la partida de nacimiento. Pero algunas pesquisas posteriores, y sobre todo la ayuda generosa de Lucía, hija de Horacio, orientaron la historia hacia su verdadero origen. El padre de Horacio, Julio Alcides (†27.02.1995), llevaba ese nombre, y allí, en ese homenaje íntimo y familiar, se encuentra la raíz. Más adelante, aquel niño dejaría atrás su primer nombre para asumir el que lo acompañaría toda la vida y que terminaría grabado en la memoria del ajedrez uruguayo: Horacio Arévalo.
Con formación de ingeniero químico, su contribución más profunda no estuvo en los laboratorios sino en el mundo de la diosa Caísa. Horacio fue árbitro internacional (IA) y un dirigente que dedicó buena parte de su vida al crecimiento del ajedrez uruguayo. Durante décadas colaboró en la organización de torneos, en el fortalecimiento institucional y en la formación de jugadores y docentes, siempre con una disciplina ejemplar.

Su legado inicial es el de una persona dedicada al estudio, a la enseñanza y al desarrollo del juego ciencia. Muchos de los avances del ajedrez en Uruguay conservan todavía su influencia.
Primeros vínculos y vocación organizativa
Horacio ya estaba vinculado al ajedrez sanducero desde años antes, en parte por su relación familiar con Constantino Farall, tío político de Horacio y figura clave del Club de Ajedrez Paysandú desde su refundación de 1958. Ese lazo explica, en parte, la naturalidad con que él circulaba por el club y el ambiente que terminaría marcando su vocación organizativa.
En 1975 coincidió con Héctor Silva Nazzari con motivo del Campeonato Juvenil de Ajedrez celebrado en Montevideo. Horacio participaba como asistente de Héctor en la organización. En aquel entonces cursaba estudios universitarios en la capital. Ese encuentro marcó el inicio de una colaboración extensa y sostenida, y Silva Nazzari lo recordaría como un verdadero «hacedor» en el sentido más amplio de la palabra.
Al año siguiente comenzaron a trabajar codo a codo. En 1976 integraron el equipo responsable de múltiples actividades, entre ellas el torneo internacional por el 250.º aniversario de la fundación de Montevideo. Era una época de trabajo artesanal: correspondencia por carta, cartelería preparada a mano, folletos a mimeógrafo y un cuadro de posiciones armado noche tras noche. Horacio se movía con naturalidad en ese mundo de detalles minuciosos y responsabilidad silenciosa.
Dirigente, formador y constructor de instituciones
A partir de los años setenta su presencia se volvió constante. Reorganizó el Club de Ajedrez de Paysandú hacia fines de los ochenta, lo presidió por varios años y acompañó la formación de varias generaciones de jugadores. Interliceales, torneos juveniles y actividades regionales encontraron en él a un referente fiable, dotado de paciencia y de un criterio técnico siempre riguroso.
Su dedicación al arbitraje lo llevó a alcanzar el título de Árbitro Internacional. En 1999 asumió la presidencia de la Federación Uruguaya de Ajedrez, etapa en la que impulsó cambios administrativos, promovió el ajedrez escolar y fortaleció áreas que todavía hoy se apoyan en el trabajo que entonces consolidó. Durante años fue el responsable del Elo nacional, tarea que ejerció con la exactitud de un ingeniero.
También fue uno de los pioneros en la transmisión digital de partidas en el país, cuando ese recurso comenzaba a abrirse camino en el ajedrez internacional.
Difusión y archivo: el primer blog ajedrecístico del país
Con notable intuición, Horacio comprendió temprano el valor de Internet como herramienta de difusión. Su blog
Pasión por el Ajedrez
fue probablemente el primero del país dedicado de forma sistemática a nuestro juego. Publicaba resultados, análisis,
el Elo nacional, comentarios y materiales de archivo. Su criterio era simple: todo lo que fortaleciera la cultura
ajedrecística merecía ser compartido.
Fallecimiento y constelación de memoria
Horacio falleció en Paysandú el 27 de febrero de 2014. La fecha, de por sí significativa, guarda además un hilo íntimo que une generaciones: su padre, Julio Alcides, abuelo de Lucía, María Inés y Manuela, también murió un 27 de febrero, en 1995. Hay coincidencias que parecen pequeñas pero que, vistas con calma, revelan una cierta armonía secreta, como si la vida y la memoria conversaran en silencio.
Ese día, en otros tiempos y latitudes, también se apagaron figuras que formaron parte del imaginario cultural y científico que tanto fascinaba a Horacio. Aleksandr Borodín, compositor, médico y químico, miembro del célebre grupo de Los Cinco, unió en su vida las dos pasiones que Horacio más disfrutaba discutir conmigo: la música y la ciencia con rigor. Y Iván Pávlov, fisiólogo ruso y Premio Nobel de 1904, fue uno de los nombres de la tradición científica soviética que él citaba con verdadera admiración, no solo por el famoso experimento del condicionamiento clásico, sino por lo que representaba como cultura de estudio, método y disciplina.
Desde 2025, el 27 de febrero también es la fecha en que nos despedimos de Borís Spaski. Para Horacio era una figura casi mítica. Pasamos buena parte de nuestra juventud discutiendo si Spasski podría o no derrotar a Fischer, y él, siempre fiel a la escuela soviética, defendía al ruso con pasión. No olvidemos que Spasski, acompañado por David Bronstein, visitó Paysandú en 1960 gracias a los buenos oficios de Don Constantino Farall, tío político de Horacio. Aquella visita dejó una huella honda en el ajedrez local, y en su propia imaginación adolescente.

Así, la muerte de Horacio queda rodeada de esta constelación de nombres, algunos familiares, otros universales. Todos hablan de sus mundos queridos: la música rusa, la ciencia soviética, el ajedrez como aventura intelectual, y esa mezcla singular de método y sensibilidad que lo acompañó hasta el último día. En ese firmamento, el suyo es un nombre que permanece.
El reconocimiento póstumo: Paysandú lo recuerda
En enero de 2015, el Diario El Telégrafo, el periódico en circulación más antiguo del Uruguay, incluyó un homenaje a Horacio en la tradicional Fiesta de la Prensa. El Club de Ajedrez Paysandú organizó simultáneas, partidas amistosas, un acto in memoriam en la Plaza Constitución, un torneo Blitz abierto y, al día siguiente, un torneo activo válido para el ranking FIDE. Fue un reconocimiento público y sobrio, acorde a la obra de quien había dedicado tantos años al ajedrez sanducero y nacional.
Una dimensión personal
Conocí a Horacio a comienzos de los años setenta, cuando el Club de Ajedrez Paysandú funcionaba en el entrepiso del Café Florencio Sánchez, junto al teatro que lleva el nombre del célebre dramaturgo uruguayo. Nuestras afinidades en las ciencias exactas, la música y el ajedrez dieron paso a una amistad duradera con él y con su familia.
Horacio tocaba acordeón a piano y teclados, y tenía un oído musical fuera de lo común. A veces yo le tarareaba una melodía
de manera bastante desafinada, apenas un esbozo, y él lograba descifrarla como si leyera entre líneas. Con piezas como
Jesamine
,
que bien podría sostener una orquestación completa, interpretada por
The Casuals,
me bastaba sugerir un par de notas dudosas para que él reconstruyera la frase completa en el teclado. Tenía esa capacidad
rara de convertir mis balbuceos en una línea musical coherente y de continuarla como debía seguir, como si la melodía le
hablara directamente al oído.
También discutíamos sobre historia del ajedrez. Durante los meses previos al match Fischer–Spassky de 1972, Horacio creía firmemente que el soviético impondría su experiencia. Detrás de esa convicción había algo más que simpatía por Spassky, pues Fischer jamás le había ganado una partida oficial. Había, además, una admiración profunda por la escuela soviética, que desde 1927 brillaba con una luz propia desde que Alekhine le arrebató el título a la máquina casi perfecta que había sido Capablanca. Yo sostenía la posición contraria, fascinado por la creatividad volcánica de Bobby, esas sinfonías que alcanzan su cima en la sexta partida del match. Cuando apareció el joven Kárpov, Horacio mantuvo su postura y yo la mía. Eran debates intensos pero respetuosos, propios de una época en la que el ajedrez se vivía como una conversación infinita.
Legado
Al repasar su trayectoria queda claro que Horacio Arévalo fue uno de esos constructores que sostienen una disciplina a través del trabajo diario. Instituciones, reglamentos, torneos, clasificaciones, archivos, transmisiones y ámbitos de enseñanza recibieron, en distintos momentos, parte de su dedicación.
Hay personas que dejan huella desde la visibilidad y otras que lo hacen desde la continuidad. Horacio pertenece a esta segunda categoría.
Su aporte se nota en la forma en que el ajedrez uruguayo logró sostener actividades y proyectos a lo largo del tiempo. Muchos jugadores y docentes se formaron en un ambiente donde su trabajo estuvo presente, ya fuera en la organización, la coordinación o en la base técnica que ayudó a establecer.
Horacio también desempeñó durante años la función de Rating Officer de la Federación Uruguaya de Ajedrez, responsable de preparar, revisar y enviar a la FIDE los reportes de torneos para su cómputo en el Elo internacional. Esa tarea, realizada con rigor y constancia, fue esencial para el desarrollo competitivo del país. Diversas iniciativas que continúan activas se apoyan en tareas que él realizó durante años, siempre de manera cuidadosa y sostenida.
Un proyecto pionero: Paysandú, JaqueMate y las primeras clases remotas
A mediados de los años noventa, mientras se gestaba en Paysandú un movimiento educativo singular, yo permanecía alejado
del ajedrez competitivo. Inauguraba por entonces mi portal Números, escaques y figuras, una página artesanal de
la Web 1.0 cuyo espíritu puede verse hoy en la reconstrucción de
mi portal de 1995,
dedicado a la enseñanza de la Matemática y, hacia el final del siglo, al desarrollo del foro Historia Matemática
.
Horacio seguía con atención la efervescencia que se estaba generando en Paysandú, un proceso que impulsaba junto con Pablo Fernández y Dionisio De Cuadro. Aquella trama de entusiasmo juvenil y trabajo paciente se vio acompañada, además, por un elemento que pocas veces se menciona pero que fue decisivo: el respaldo institucional del Club de Ajedrez Paysandú. Durante buena parte de esos años, su presidente era Rubén Ulaneo, árbitro y figura clave en la provisión de material, relojes, juegos y en la organización práctica de torneos y fixtures. Aunque no participó directamente de la docencia, su presencia sostuvo la infraestructura y el clima organizativo que permitieron que ese proyecto creciera con solidez.
La construcción de una base amplia de estudiantes, varios miles entre 1998 y 2002, empezaba a mostrar resultados. En julio de 2003, durante un torneo interclubes, uno de los alumnos del programa, Emiliano Tregarthen (14), venció con una miniatura impecable a un maestro nacional. Ese resultado emocionó profundamente a Horacio. Me llamó para contarme la noticia y, sobre todo, para plantearme algo que venía madurando desde hacía tiempo: que considerara regresar a la docencia ajedrecística. Aquellos niños que habían empezado con siete u ocho años ya tenían catorce, habían crecido en técnica y requerían una guía más especializada.
En paralelo, España avanzaba rápidamente en la enseñanza del ajedrez en línea. La plataforma
JaqueMate,
integrada al programa EducaRed
de
Fundación Telefónica,
había adaptado el cliente BlitzIn
del
Internet Chess Club (ICC)
para uso escolar. Su interfaz en castellano, capaz de mostrar tableros, analizar posiciones y realizar actividades
formativas, resultaba profundamente innovadora para la época.
La versión específica utilizada en EducaRed, conocida como
JaqueMate BlitzIn
,
actuaba como puerta de entrada a la Zona de Juego y ofrecía a cada usuario un nickname con el que podía participar
en torneos organizados por la
Federación Española de Ajedrez, seguir simultáneas y acceder a
actividades didácticas diseñadas para docentes y estudiantes. Para muchos hispanohablantes, esa combinación de tecnología y
pedagogía convirtió a JaqueMate en un auténtico laboratorio educativo adelantado a su tiempo.
Inspirados por ese modelo, en 2003 comenzamos a experimentar con clases remotas desde Montevideo hacia Paysandú mediante la versión adaptada del software. Yo iniciaba sesiones en BlitzIn, compartía el tablero en pantalla y explicaba conceptos utilizando únicamente el chat, porque la herramienta no ofrecía audio ni video.
La verdadera revolución llegó a fines de ese mismo año. En octubre o noviembre de 2003, uno de mis estudiantes del Colegio Alemán me propuso probar un programa nuevo, casi desconocido en Uruguay, que acababa de aparecer en versión beta. Se llamaba Skype. Lo instalé con curiosidad y realizamos la primera prueba con un micrófono y una tarjeta de sonido razonable. El resultado fue sorprendente: la calidad del audio era muy superior a la telefonía fija y móvil. Comprendí enseguida que esa herramienta podía resolver el gran déficit de nuestras clases remotas: la ausencia de voz.
En 2004 empezamos a integrar tablero virtual por JaqueMate y comunicación oral por Skype. Y allí el papel de Horacio fue determinante. Con su laptop recién equipada, su micrófono y su entusiasmo intacto, organizaba en el Club de Ajedrez de Paysandú sesiones en las que una docena de jóvenes se reunía frente a la pantalla para seguir la clase en tiempo real. Desde Montevideo, yo transmitía el tablero y explicaba los conceptos, mientras los muchachos intervenían por audio mediante Skype. Mirado en perspectiva, aquel programa fue verdaderamente pionero. En Sudamérica no existían antecedentes visibles de enseñanza de ajedrez a distancia que integraran simultáneamente una plataforma digital y comunicación oral en vivo. Fue una experiencia creada desde la necesidad, la inventiva y, sobre todo, desde la convicción de Horacio de que el proyecto debía seguir creciendo.
Ese mismo año se produjo un hecho personal que influyó en mi retorno definitivo al ajedrez educativo. Falleció David H. Fowler, destacado historiador de la matemática griega y una de las voces centrales del foro Historia Matemática. Su muerte aceleró mi distanciamiento del foro. Ese proceso interior, sumado al clima de trabajo que Horacio había construido en Paysandú, terminó de inclinarme hacia la enseñanza del ajedrez como nuevo eje de actividad.
Visto con la perspectiva de hoy, cuesta dimensionar lo que significaba aquel esfuerzo. En 2003 y 2004, cuando la mayoría de las escuelas del mundo apenas incorporaban un aula de informática, Horacio ya imaginaba clases de ajedrez en tiempo real, seguimiento remoto de partidas, tutorías a distancia y redes de aprendizaje que hoy damos por sentadas. Lo que entonces parecía ciencia ficción, él lo trataba como un horizonte alcanzable. Esa convicción, unida a su don para organizar, contagió a cientos de jóvenes y a no pocos docentes.
Su principal virtud fue esa mezcla rara de visión, constancia y una dedicación silenciosa que nunca buscaba mérito personal. Gracias a nuestro trabajo colaborativo, el ajedrez sanducero vivió una experiencia educativa adelantada a su tiempo, un laboratorio pedagógico que prefiguró muchas de las prácticas que, muchos años más tarde, adoptarían las grandes plataformas globales. En aquellos años, entre 2003 y 2004, cuando Skype recién comenzaba a circular y las conexiones domésticas ofrecían un ancho de banda casi simbólico, imaginar clases de ajedrez en tiempo real parecía ciencia ficción. En ese contexto, Horacio abrió un camino improbable desde una ciudad pequeña y alejada de los centros tecnológicos. Lo que construyó entonces, con una dedicación artesanal y una claridad de propósito poco habituales, sigue siendo recordado por los alumnos involucrados como una transformación que marcó a toda una generación. Y pienso que es justo decirlo en voz alta, porque en esta sociedad moderna la memoria suele ser frágil.
Jaime Escofet (Uruguay, 1951)
Jaime Escofet Fernández nació en Montevideo el 9 de octubre de 1951, apenas unas semanas después que el sanducero Horacio Arévalo. Dos nacimientos que, sin saberlo, inauguraban una generación decisiva para el ajedrez uruguayo.
En un Uruguay que aún respiraba el orgullo fresco de la gesta de Maracaná, en paralelo existía un ajedrez incipiente, cultivado sin grandes alardes, aunque con una intensidad silenciosa que atravesaba clubes, oficinas públicas y mesas de bar.
Ese mismo año, pocas semanas después de que Jaime y Horacio llegaran al mundo, la Federación Uruguaya de Ajedrez protagonizó un hecho histórico: organizó un torneo internacional en el recién inaugurado Hotel San Rafael de Punta del Este, símbolo del auge del balneario y uno de los hoteles más prestigiosos de Sudamérica. Entre diciembre de 1951 y enero de 1952, aquel escenario elegante reunió a figuras de primer nivel, con el austriaco-argentino Erich Eliskases a la cabeza, y consolidó la idea de que también en Uruguay se podía organizar ajedrez de alta competición.

Llamaba la atención, sin embargo, una ausencia: no hubo representantes argentinos, pese a la cercanía geográfica y a la intensa tradición ajedrecística del otro lado del Río de la Plata. No fue una cuestión de nivel, sino de circunstancias. Entre calendarios ya fijados, prioridades de la federación argentina y recelos dirigenciales propios de la época, el torneo del San Rafael terminó configurándose como un esfuerzo casi exclusivamente uruguayo en cuanto a organización, abierto al mundo en los tableros, pero sin vecinos de la orilla de enfrente. Esa peculiaridad, vista en perspectiva, subraya todavía más el mérito de la FUA, que se animó a un emprendimiento de gran escala sin apoyarse en la poderosa escuela argentina.
En ese ecosistema, hecho de entusiasmos más que de recursos, fue creciendo Jaime Escofet. Primero como joven aficionado que respiraba el ajedrez en clubes y torneos locales, y luego como una figura cada vez más reconocible del ajedrez uruguayo: jugador serio, árbitro respetado, organizador meticuloso. Su nombre aparece una y otra vez ligado a campeonatos nacionales, torneos del interior, instancias formativas donde el reloj, las planillas y los detalles logísticos importaban tanto como las aperturas y los finales.
Para entender quién fue Jaime en el ajedrez uruguayo, alcanza con recordar cómo se hacía camino en aquellos años. No había software de emparejamientos, ni redes sociales, ni patrocinios generosos. Había teléfonos fijos, cartas, viajes en ómnibus y una red de buena voluntad que mantenía vivo el calendario. En ese mundo, Escofet encarnó al organizador confiable, al árbitro sereno, al hombre que uno quería tener “del otro lado de la mesa” cuando las cosas se complicaban.
Mi primer encuentro con él tiene fecha precisa y un peso emocional que el paso del tiempo no ha borrado: diciembre de 1973, en el balneario uruguayo de Atlántida. Ese año se habían organizado torneos regionales en todo el país, dividiendo Uruguay en varias zonas. Yo había ganado mi región y viajé a la final en Atlántida acompañado por mi padre, porque aún era un niño. Para mí, aquella final era casi un planeta nuevo: un balneario de verano, un torneo nacional, rivales que venían de distintos rincones del país.
Y allí estaba Jaime, a sus 22 años, pero ya volcado al otro lado del mostrador. No como jugador, sino como parte del equipo de organización, asistente del árbitro principal y engranaje clave para que todo funcionara. Se le veía atento a los detalles, moviéndose entre las mesas, asegurándose de que todo funcionara. Los buenos organizadores tienen un talento especial para hacer que todo parezca natural, casi inevitable.
Sin saberlo, los dos estábamos dando nuestros primeros pasos a nivel nacional: yo como pichón de jugador, él como pichón de organizador. Los dos, de algún modo, ganamos. Yo gané aquel torneo, que aún hoy recuerdo con un cariño enorme, y él ganó algo menos visible, pero igual de importante, la confirmación de que estaba hecho para ese rol silencioso y decisivo que sostiene al ajedrez desde las sombras. Cuando hoy pienso en Jaime Escofet, no pienso solo en el dirigente ni en el árbitro, sino en aquel muchacho de Atlántida que ya empezaba a construir, casi sin ruido, una vida entera al servicio del ajedrez uruguayo.
Pero además de su labor organizadora, Jaime también aportaba un toque de humor irónico y un carácter que, a veces, se cruzaba con otras personalidades igual de firmes. En aquel torneo de Atlántida ’73, se dio una anécdota que muchos recordarían con una sonrisa. El historiador Lincoln Maiztegui Casas, entonces de 29 años, pero ya conocido por su erudición y también por su carácter fuerte, retó a Jaime a una partida a ciegas. “A ti te gano sin mirar el tablero”, le dijo, y Jaime aceptó el desafío.
La partida, para deleite de los presentes, terminó con la victoria de Lincoln. Quizá no fuera el mejor resultado para la biografía competitiva de Jaime, pero dejó una estampa inolvidable. Muchos de los chicos que estábamos allí vimos por primera vez una partida a ciegas entre dos fuertes jugadores, y nos quedó grabado que el ajedrez era también un juego de retos, de humor y de carácter.
Krunoslav Hulak (Croacia, 1951–2015)
Antes de convertirse en gran maestro, Krunoslav Hulak fue hijo de un ecosistema ajedrecístico singular. En la Yugoslavia de mediados del siglo veinte, el ajedrez circulaba como un oficio más, entre clubes modestos, cafés donde las partidas duraban lo que un atardecer y entrenadores que transmitían el conocimiento con la paciencia de quien pule un metal. Hulak creció en ese ambiente sereno y absorbió de él un estilo sobrio, técnico, más atento a la precisión que al brillo.
Sus primeros pasos no tuvieron nada de prodigio precoz. Era lo que en Croacia llamaban un “despertador lento”. Aprendió en el club Graničar de Osijek sin urgencias y sin la obligación de impresionar a nadie. Pero en 1971, cuando se trasladó a Zagreb para unirse al club Mladost, su carrera dio un giro silencioso y profundo. Allí encontró un entorno más exigente, rodeado de jugadores que afinaban su comprensión del juego como si trabajaran una pieza de relojería. En tres años alcanzó el título de Maestro Internacional, y en 1976 obtuvo el de Gran Maestro.
Con el tiempo, Hulak se afianzó como una de las figuras más fiables de la escuela croata. Su consagración en el Campeonato de Yugoslavia de 1976 marcó el inicio de una etapa especialmente fértil. A partir de allí fue dejando señales de su oficio en distintos puntos del mapa: Varna en los setenta, Osijek y Sombor cuando ya empezaba a madurar, Banja Luka en dos ocasiones, Wijk aan Zee en 1986 y, más adelante, el fuerte abierto de Belgrado organizado por la GMA. No eran gestas ruidosas, pero sí triunfos que iban tejiendo una trayectoria sin fisuras.
Lo mismo se advierte si uno revisa sus partidas. Hulak sabía resistir, sabía empatar cuando hacía falta y sabía golpear cuando la posición se lo permitía. Firmó tablas con jugadores como Reshevsky, Timman, Torre, Sosonko, Seirawan, Miles y Panno. Logró victorias importantes frente a Adorjan, Velimirović, Romanishin y Balashov. No buscaba la espectacularidad, sino ese territorio más secreto donde la partida se decide por acumulación de pequeñas ventajas y por una paciencia que a veces parece un recurso interior. Ahí, en esa zona menos vistosa, Hulak era especialmente fuerte.
A mediados de los setenta, mientras su nombre comenzaba a aparecer cada vez más en boletines y torneos internacionales, Hulak consolidó un estilo que combinaba serenidad y cálculo firme. No buscaba llamar la atención, pero dejaba una impresión duradera en quienes analizaban con él. Varias fotografías de la época, como la que sigue, muestran a un jugador concentrado, recogido sobre el tablero, con esa expresión tranquila que suele anteceder a las partidas largas.

Ese gesto concentrado, casi meditativo, era típico de Hulak. No levantaba la voz, no imponía su presencia, pero se hacía notar cuadro a cuadro del torneo. Su fuerza residía en esa calma, en la capacidad de tensar una posición sin estridencias y de conducir el medio juego hacia finales donde se sentía especialmente cómodo. Esa misma mirada, inclinada sobre el tablero en Ámsterdam, lo acompañaría durante toda su carrera, desde los campeonatos yugoslavos hasta los abiertos europeos y los grandes eventos por equipos donde defendió a Yugoslavia y, más tarde, a Croacia.
Fuera del tablero tenía un costado íntimo que muchos jugadores recuerdan con afecto. En la sala de juego de Masarykova, en Zagreb, pasaba horas frente a su laptop, siempre rodeado de una nube de humo, clasificando variantes, elaborando cuadernos digitales, preparando material para sus alumnos. Esa imagen, la de Hulak trabajando en silencio entre partidas viejas y cigarrillos consumidos, se convirtió en parte de la memoria sentimental del ajedrez croata.
Su carrera atravesó cambios profundos: la disolución del ajedrez yugoslavo, la creación de nuevas federaciones y la irrupción de los motores de análisis, que transformaron para siempre la preparación. En medio de todo ese torbellino, Hulak mantuvo su misma manera de entender el juego: técnica, paciente, leal a los fundamentos.
Tras una breve lucha contra un cáncer de pulmón, Hulak falleció el 23 de octubre de 2015, a los
64 años. El dato deja una resonancia difícil de pasar por alto. Un jugador que pasó la vida recorriendo
los sesenta y cuatro escaques se despidió del mundo a los 64, como si la cifra hubiese encontrado su
forma de cerrar el círculo, del mismo modo en que el destino pareció sellar otro para Bobby Fischer.
Desde 2016 se celebra en su honor el Zagreb Open Memorial Krunoslav Hulak
, uno de los torneos más
apreciados de la capital croata. Es una manera natural de recordar a quien dedicó su vida al tablero
y a la formación de nuevas generaciones.
Su legado no se mide por un hito espectacular, sino por una constancia que pocos jugadores alcanzan. Hulak representa la figura del profesional serio, heredero de la escuela yugoslava y uno de los pilares silenciosos que explican por qué Croacia, a pesar de su tamaño, ha dejado una huella reconocible en el mapa ajedrecístico del mundo.
Anatoly Karpov (Rusia, 1951)
Y en una remota ciudad de Rusia, venía al mundo Anatoly Karpov, futuro campeón mundial de ajedrez. Su juego cauto, profundo y clínico sería un reflejo perfecto de lo que 1951 también supo ser, sereno por fuera pero lleno de tensión contenida.
Sobre Karpov se ha escrito tanto que lo verdaderamente inútil, aquí, sería volver a recitar el catecismo de sus logros más conocidos, que cualquier lector de esta página tiene ya incorporados. Ganó el Campeonato Mundial Juvenil en 1969, heredó la corona absoluta a mediados de los años setenta y durante dos décadas fue el termómetro posicional del ajedrez de élite. Más interesante es asomarse a algunos episodios menos trillados, allí donde su biografía se cruza, a veces de manera fugaz, con la de Bobby Fischer.
Según ha contado el propio Karpov, la primera vez que vio a Fischer en persona fue en San Antonio 1972, durante el célebre torneo patrocinado por Church’s Fried Chicken. Fischer no jugaba, pero fue invitado al cierre del evento. Llegó pocos minutos antes de la última ronda, saludó de mano a todos los participantes, Karpov incluido, y desapareció sin asistir a la ceremonia de clausura. Ese contacto duró apenas un minuto, pero fue el primer cruce físico entre el campeón del mundo y quien pocos años después sería su heredero natural.
El verdadero diálogo vendría recién en 1976. Primero, en Tokio, donde Campomanes organizó una cena casi secreta en un hotel, reuniendo a Karpov y a Fischer para hablar, cara a cara, de un posible match. Poco después, en Filipinas, volvieron a encontrarse, analizaron posiciones, jugaron partidas informales y tantearon seriamente la idea de un encuentro oficioso que nunca llegó a materializarse. De aquellos contactos quedan más rumores y testimonios que documentos, pero bastan para mostrar hasta qué punto la historia del ajedrez rozó un cruce que habría cambiado todos los relatos posteriores.
Su actuación en Linares 1994 funciona casi como un alegato retroactivo a favor de ese match frustrado. En uno de los torneos más fuertes de la historia, Karpov terminó invicto con 11 puntos sobre 13 posibles, 2,5 puntos por delante de Kasparov y el resto de la élite mundial. Varios historiadores y estadísticos lo consideran todavía hoy uno de los mejores desempeños individuales jamás registrados en un torneo cerrado. No hace falta añadir mucho más: con ese resultado, Karpov se aseguró un lugar en la cima histórica, incluso sin haber cruzado piezas con Fischer en un duelo por el título.
También fue un divulgador incansable. Entre sus libros más influyentes se cuentan los volúmenes sobre finales, estrategia posicional y preparación técnica que marcaron a toda una generación de jugadores. Pero mi vínculo personal con él nació en otro sitio, muy lejos de los grandes escenarios. En julio de 1989 yo estaba en París, en pleno bicentenario de la toma de la Bastilla. El 14 de julio, el desfile militar por los Champs Élysées me dejó atónito. Un día antes, vagando por la mayor librería de ajedrez de la capital, encontré un póster que anunciaba algo inesperado: Karpov daría una simultánea a 30 tableros en la ciudad de Meaux, unos cuarenta kilómetros al nordeste de París, el sábado 15 de julio. Los cupos ya estaban asignados, pero nada de eso importaba. Tomé un tren sin dudarlo y me acerqué a la sala donde se desarrollaría la exhibición, movido solo por ese impulso juvenil que uno siente cuando sabe que está a punto de ver, aunque sea como espectador, a un gigante en acción.

Lidia Semenova (Ucrania, 1951–2025)
Lidia Kostiantynivna Semenova nació el 22 de noviembre de 1951 en Kiev , entonces parte de la RSS de Ucrania dentro de la Unión Soviética. Formada en una de las tradiciones ajedrecísticas femeninas más fuertes del mundo, logró destacar en un entorno donde el nivel medio ya era altísimo. Fue una jugadora de enorme seriedad profesional, fiel a la escuela soviética en su versión más rigurosa.
En 1978 ganó el Campeonato Femenino de la URSS, uno de los títulos más difíciles de conquistar en el ajedrez femenino de la época. Ese triunfo la colocó de inmediato entre las principales figuras del circuito soviético. En 1982 obtuvo el título de Gran Maestra Femenina (WGM), según la FIDE ( ficha FIDE ).

Ese mismo ciclo la llevó al sistema de clasificación para el Campeonato Mundial Femenino 1984 . En el Interzonal de Bad Kissingen 1982 terminó en segunda posición, solo por detrás de Nona Gaprindashvili . Luego ganó los matches de candidatas frente a Margareta Mureșan y Nana Ioseliani , antes de caer en la final de candidatas ante Irina Levitina por 5 a 7 en Sochi. No llegó a disputar el match por el título mundial, pero quedó a solo un paso, instalada de pleno en la élite femenina.
Su actuación más brillante en ajedrez por equipos llegó en la Olimpiada Femenina de Tesalónica 1984 . Allí conquistó tres medallas de oro: oro por equipos para la Unión Soviética, oro individual en el cuarto tablero y oro a la mejor actuación por rendimiento. Es una de las hojas de servicio más impresionantes de cualquier jugadora en la historia de las Olimpiadas femeninas.
Estilísticamente, Semenova encarna la mirada clásica de la escuela soviética . Era una jugadora de preparación meticulosa, sólida en las aperturas, muy fuerte en las transiciones estratégicas y con una técnica fina en los finales. No se apoyaba en sacrificios espectaculares, sino en la coherencia: planes claros, estructuras de peones bien entendidas y una capacidad notable para exprimir posiciones largas y aparentemente secas. Sus partidas pueden consultarse en bases como Chessgames o YottaChess .
Con el tiempo, y ya bajo bandera ucraniana, su figura se consolidó como parte de la memoria ajedrecística de Kiev y de toda Ucrania. Falleció el 4 de julio de 2025, a los 73 años. Su legado no se reduce a un solo resultado, sino a una trayectoria completa en la que se combinan un título de campeona soviética, éxitos en Interzonales y candidatas, y una Olimpiada de Tesalónica que la consagró como una de las grandes protagonistas del ajedrez femenino de los años setenta y ochenta.
Gyula Sax (Hungría, 1951–2014)
Gyula Sax nació el 18 de junio de 1951 en Budapest , en un país donde el ajedrez formaba parte de la cultura intelectual. Hungría llevaba casi un siglo formando talentos de primera línea, y la generación en la que creció Sax fue una de las más densas y competitivas de Europa. Compartió época con Lajos Portisch, Zoltán Ribli, András Adorján y István Csom, todos formados en una tradición de estudio riguroso y creatividad controlada.
Sax mostró condiciones especiales desde muy joven. Su triunfo en el Europeo Juvenil sub-20 de 1971–1972 dejó claro que tenía un instinto táctico afinado, capaz de descubrir ideas en posiciones que parecían agotadas. En 1972 recibió el título de maestro internacional, y con los buenos resultados que acumuló en los años siguientes obtuvo el de gran maestro en 1974. Para entonces ya era visto como un jugador plenamente hecho, con un estilo combativo y creativo.

Hacia mediados de los setenta se consolidó en la escena internacional. Ganó torneos de gran nivel como Rovinj–Zagreb 1975, Vinkovci 1976, Las Palmas 1978 y Ámsterdam 1979. Su estilo mezclaba intuición táctica y un dominio profundo de las estructuras posicionales, una combinación que lo volvía muy peligroso frente a jugadores de corte más clásico. No tardó en convertirse en un integrante habitual de la selección húngara.
El punto culminante de su carrera por equipos llegó en la Olimpiada de Buenos Aires 1978, donde Hungría obtuvo la medalla de oro y rompió una larga hegemonía soviética. Sax ya había ganado la plata en 1972 y volvería a obtenerla en 1980. En Buenos Aires añadió además un bronce individual. A lo largo de su carrera disputó diez Olimpiadas, una marca que expresa su importancia dentro del ajedrez húngaro.
Su trayectoria por equipos fue igual de sólida en otras competiciones. Formó parte de la selección que obtuvo la plata en el Campeonato Mundial por Equipos de 1985, donde logró el mejor rendimiento individual en su tablero, y también integró el conjunto que ocupó el cuarto lugar en 1989. Participó seis veces en el Campeonato Europeo por Equipos, acumulando dos medallas de plata, dos de bronce y varias distinciones individuales.
Su mejor registro Elo llegó en septiembre de 1982, con 2691 puntos, marca que lo situó entre los mejores treinta jugadores del mundo. Su posición más alta en la clasificación FIDE la alcanzó en enero de 1980, cuando ocupó el puesto número 20, un logro notable en una época dominada casi por completo por jugadores soviéticos.
Sax también llegó a la fase de Candidatos. En 1987 clasificó en el Interzonal de Subótica y disputó el match de cuartos de final frente a Nigel Short. No logró avanzar, pero su presencia en esa etapa confirmó su nivel dentro del círculo de aspirantes al título mundial.
Su actividad fuera de los torneos también fue muy valorada. Trabajó como formador y analista, y dejó una huella profunda en varias generaciones de jugadores húngaros. Sus artículos en revistas especializadas llamaban la atención por su claridad, ya que sabía explicar con sencillez maniobras tácticas que a otros les resultaban difíciles de transmitir.
Gyula Sax murió el 25 de enero de 2014, en Kecskemét, a los sesenta y dos años. Su trayectoria dejó un legado sólido: un ajedrez creativo y refinado, partidas instructivas y una presencia constante en los equipos que sostuvieron a Hungría en la élite mundial. Su estilo sigue siendo estudiado hoy por jugadores que buscan claridad en medio de posiciones tácticas complejas.
Zoltán Ribli (Hungría, 1951)
El 6 de septiembre de 1951, Zoltán vino al mundo en Mohács, una ciudad tranquila a orillas del Danubio. En apariencia es un punto menor del mapa, pero Hungría llevaba décadas produciendo ajedrecistas de enorme categoría. Allí estaban los nombres de Maróczy, Barczay, Szabó, Portisch y Bilek, que moldearon una cultura de estudio meticuloso. Ribli creció respirando ese ambiente, donde el ajedrez se vivía casi como un oficio intelectual.

Se adjudicó en dos ocasiones el Campeonato Europeo Juvenil, una en la recta final de los años sesenta y otra ya entrados los setenta, un logro reservado a una minoría muy selecta. En el Mundial Juvenil de Atenas 1971 volvió a brillar, y aquella actuación terminó de consolidar su proyección hacia la élite. En esos años fue perfilando un estilo sobrio y preciso, con una afinidad especial por las estructuras estables.
En 1973 obtuvo el título de gran maestro con apenas veintidós años, un hito que coincidió con el inicio de una secuencia de resultados fuertes en Europa. Dentro de Hungría tampoco tardó en consolidarse. Obtuvo el título del campeonato nacional de ajedrez en 1973 y 1974, y en 1977 volvió a ocupar el primer puesto, compartiendo la corona. Para los detalles finos remitimos a la página húngara, que ofrece una información más fiable y minuciosa que muchas referencias habituales. No era fácil brillar en un entorno dominado por una generación excepcional donde figuraban András Adorján, István Csom, Gyula Sax y el propio Lajos Portisch. En ese ambiente tan competitivo, sus victorias fueron la confirmación de un talento que ya se imponía por sí mismo.
La etapa más visible de su carrera llegó con los ciclos del Campeonato del Mundo. Ribli fue dos veces Candidato al título, en los ciclos de 1984 y 1986. En el primero derrotó a Eugenio Torre en el match de cuartos de final, antes de caer en semifinales frente a un Vasili Smyslov rejuvenecido. Durante varios años figuró entre los quince mejores del mundo según las listas FIDE .
En las Olimpiadas, Ribli dejó una huella que trasciende las estadísticas. Representó a Hungría en doce ediciones, pero su momento más recordado llegó en la célebre Buenos Aires 1978, una Olimpíada que aún hoy se pronuncia con reverencia. Allí Hungría se consagró campeona por delante de la poderosa Unión Soviética, pese a haber perdido el match directo contra ella (1½–2½, el único traspié del equipo). En el segundo tablero, Ribli fue una pieza importante. Más tarde también sumó medallas en el Campeonato Mundial por Equipos y en los torneos europeos. En competencias por equipos, Ribli era exactamente lo que cualquier capitán soñaría tener: fiabilidad, sangre fría y un instinto finísimo para los momentos que deciden un match.
Con el tiempo se abrió paso también como escritor y formador. Sus análisis
aparecieron en diversas revistas especializadas y, junto con el gran maestro
Gábor Kállai, publicó dos libros muy influyentes:
Winning with the Queen’s Indian
(1987) y
Winning with the English
(1993), ambos editados por Batsford. Más tarde
trabajó como entrenador de los equipos nacionales de Austria y desarrolló un
papel destacado como comentarista.
En 1995 obtuvo el título de International Arbiter. En 2009 la FIDE le otorgó además la categoría de FIDE Senior Trainer, un reconocimiento reservado a entrenadores de trayectoria sobresaliente y que, según la propia FIDE, en su caso fue concedido con carácter de Lifelong License.
Durante muchos años ha colaborado con ChessBase, aportando su experiencia a la elaboración de material teórico y al desarrollo de su enorme base de datos.
Está casado con la maestra internacional femenina Mária Grosch, también figura del ajedrez húngaro. Juntos han impulsado proyectos de enseñanza y análisis que mantienen viva la tradición del país.
No fue un jugador que buscara focos ni declaraciones grandilocuentes. Su legado se sostiene en la calidad de su ajedrez, en sus libros y en la formación de jugadores que lo tomaron como referencia. En él se ve la continuidad de una escuela húngara que apostó por la claridad, la profundidad y la paciencia. Tres virtudes que Ribli convirtió en su sello personal.
Jan Timman (Países Bajos, 1951)
Pocas figuras del ajedrez occidental poseen una biografía tan rica y tan marcada por una búsqueda personal como Jan Timman. Nacido el 14 de diciembre de 1951 en Ámsterdam, creció en una Holanda donde el ajedrez mantenía viva una tradición intelectual heredada de Euwe y Donner, sostenida en cafés, bibliotecas y una confianza casi artesanal en el estudio. Lejos del aparato industrial soviético, en ese clima silencioso y atento a las ideas se fue formando un muchacho rubio, introspectivo, que analizaba con la misma paciencia con que otros chicos tocaban un instrumento. Muy pronto empezó a intuirse que no sería un jugador más. Timman nunca fue un producto de escuela alguna. Desde el comienzo fue un buscador de ideas, alguien para quien el tablero no era un sistema, sino un territorio donde la imaginación podía desafiar cualquier dogma.

Las crónicas de aquellos días narran un instante que hoy parece una pequeña parábola. En el Campeonato Juvenil de 1964, un niño de doce años saludó al periodista de Schakend Nederland que cubría el evento y se presentó, con naturalidad, como el campeón juvenil de La Haya. El cronista, que llevaba años observando promesas que no terminaban de consolidarse, tuvo entonces dos pensamientos. El primero, casi irónico, fue que la prestigiosa capital de la justicia quizá ya no producía talentos jóvenes. El segundo, más silencioso y profundo, fue que aquel niño debía de ser un caso excepcional. El tiempo confirmó esta última sospecha. A los doce años terminó cuarto entre muchachos claramente mayores que él. Ese niño era Jan Timman. Si uno mira hoy la fotografía de Rotterdam, donde ese Timman diminuto y serio enfrenta a Martin Simon (n. 1945), un rival de unos seis o siete años mayor, se percibe algo más que una partida entre dos adolescentes. Hay una fragilidad inicial, sí, pero también una concentración que parece venir de otra parte, una especie de germen de destino. Como si esa mesa modesta hubiese sido el primer escenario donde asomaba el jugador que años después desafiaría a Karpov, y cargaría, sin proponérselo, la herencia de Euwe. Lo que entonces fue apenas una intuición periodística hoy se revela como la primera línea visible de una vida dedicada al ajedrez.
Su formación coincidió con la etapa dorada del ajedrez de posguerra.
A mediados de los sesenta comenzó a seguir con pasión el ascenso de
Bobby Fischer,
que por entonces iba demoliendo estructuras tradicionales con una mezcla de disciplina severa,
imaginación incandescente y una voluntad casi ascética.
En su libro
Timman’s Titans
,
Timman recordó años después que aquel joven prodigio se había convertido en uno de los héroes de su niñez,
y que había marcado su adolescencia con la misma intensidad con que los
Beatles,
los
Rolling Stones
y
Bob Dylan
marcaron la cultura popular.
Luego de sus triunfos, Fischer también perteneció a esa categoría de ídolos.
Ese párrafo funciona como una clave biográfica. El joven Timman estudiaba finales mientras escuchaba a Dylan, analizaba posiciones mientras el mundo cambiaba ritmo y estética, y veía en Fischer no solo a un campeón, sino a un artista, un rebelde que ponía en jaque a la Unión Soviética sin otro poder que el de su mente obsesiva. Esa influencia temprana modeló su manera de entender el juego. Para Timman el ajedrez nunca fue un acto burocrático. Fue, desde sus primeros cuadernos de análisis, una forma de pensamiento libre.

En los años setenta comenzó su ascenso internacional. Ganó el Campeonato de los Países Bajos, dejó actuaciones memorables en Wijk aan Zee y empezó a abrirse camino en los torneos europeos de primera línea. No era un jugador monotemático. Tenía un estilo universal, una rara capacidad para habitar cualquier tipo de posición. Era peligroso en medio juego, sólido en posiciones cerradas y profundo en finales. Muchos soviéticos lo respetaban por eso. No representaba un esquema previsible, sino una paleta completa de recursos.
Su figura adquirió una dimensión mayor a partir de 1980, cuando comenzó a ser llamado el mejor jugador occidental. Ese título oficioso tenía un peso simbólico enorme. La Guerra Fría había dividido también el ajedrez, y el aparato soviético seguía dominando con su preparación casi de laboratorio. Que un jugador occidental, sin esa infraestructura, consiguiera desafiar ese dominio tenía un valor casi político. Timman aceptó ese rol sin dramatismo, pero con una constancia admirable. Durante más de una década estuvo entre los diez o quince mejores del mundo y participó en casi todos los supertorneos de su generación: Linares, Tilburg, Torneo Melody Amber, Wijk aan Zee. Su presencia era sinónimo de creatividad y resistencia intelectual.
El capítulo más visible de su carrera llegó con los ciclos de Candidatos. A lo largo de los años, Timman avanzó una y otra vez, como si empujara una roca que siempre volviera a caer un poco más arriba, hasta llegar finalmente a la final del Mundial FIDE de 1993. Su rival fue Anatoli Karpov, que por entonces tenía una preparación casi inexpugnable y una estabilidad mental capaz de desarmar a cualquiera. Timman no consiguió superar ese obstáculo, pero su presencia en la final evidenció la calidad de su ajedrez en una era dominada por Karpov y Garry Kasparov. Brillar en semejante constelación no era fácil. Timman logró abrir un espacio propio.
Su relación con Fischer tuvo un momento extraordinario en 1990, cuando Bessel Kok organizó un encuentro en Bruselas. Timman estaba inquieto por los arrebatos de Fischer, que se había vuelto imprevisible y agresivo en sus declaraciones. Además, ambos eran judíos, un detalle que solo aumentaba la tensión emocional del encuentro. Boris Spassky, con su serenidad habitual, lo tranquilizó por teléfono: “Jan, debes comprender que todos tienen sus peculiaridades”. La frase quedó en la memoria de Timman como un signo de la grandeza humana del ruso. Cuando finalmente se encontraron, Fischer llegó tarde con Spassky, saludó con un “Tuve una resaca” y, según Timman, irradiaba una energía casi física, comparable solo a la de Kasparov. Terminaron en un club nocturno, conversando sobre ajedrez y sobre la vida, como dos viejos conocidos que se encuentran al borde de un sueño cumplido.
Ese episodio revela algo profundo de su carácter. A diferencia de muchos jugadores de su época, Timman nunca adoptó una postura reverencial frente a las modas del momento. Ni ante el modelo soviético ni, más tarde, ante la dictadura digital. Cuando los módulos comenzaron a dictar líneas enteras y a uniformar el estilo de los jóvenes, Timman se mantuvo fiel a su intuición, a la exploración personal, a esa creatividad que había aprendido de Fischer. Más que calcular con precisión milimétrica, buscaba un tipo de verdad humana en el tablero.
Su aportación como escritor es enorme.
Durante décadas fue una de las firmas más destacadas de
New in Chess.
Sus artículos tenían algo que pocos lograban: una mezcla de rigor analítico, sensibilidad narrativa y una capacidad para contar historias sin perder densidad técnica.
En libros como
The Art of Chess Analysis
,
On the Attack
,
Timman’s Titans
o
The Longest Game
,
se ve esa combinación entre memoria, análisis y un cierto tono melancólico.
Sus textos no buscan deslumbrar con variantes interminables.
Ofrecen, más bien, una mirada interior al ajedrez, una conversación íntima con el lector.
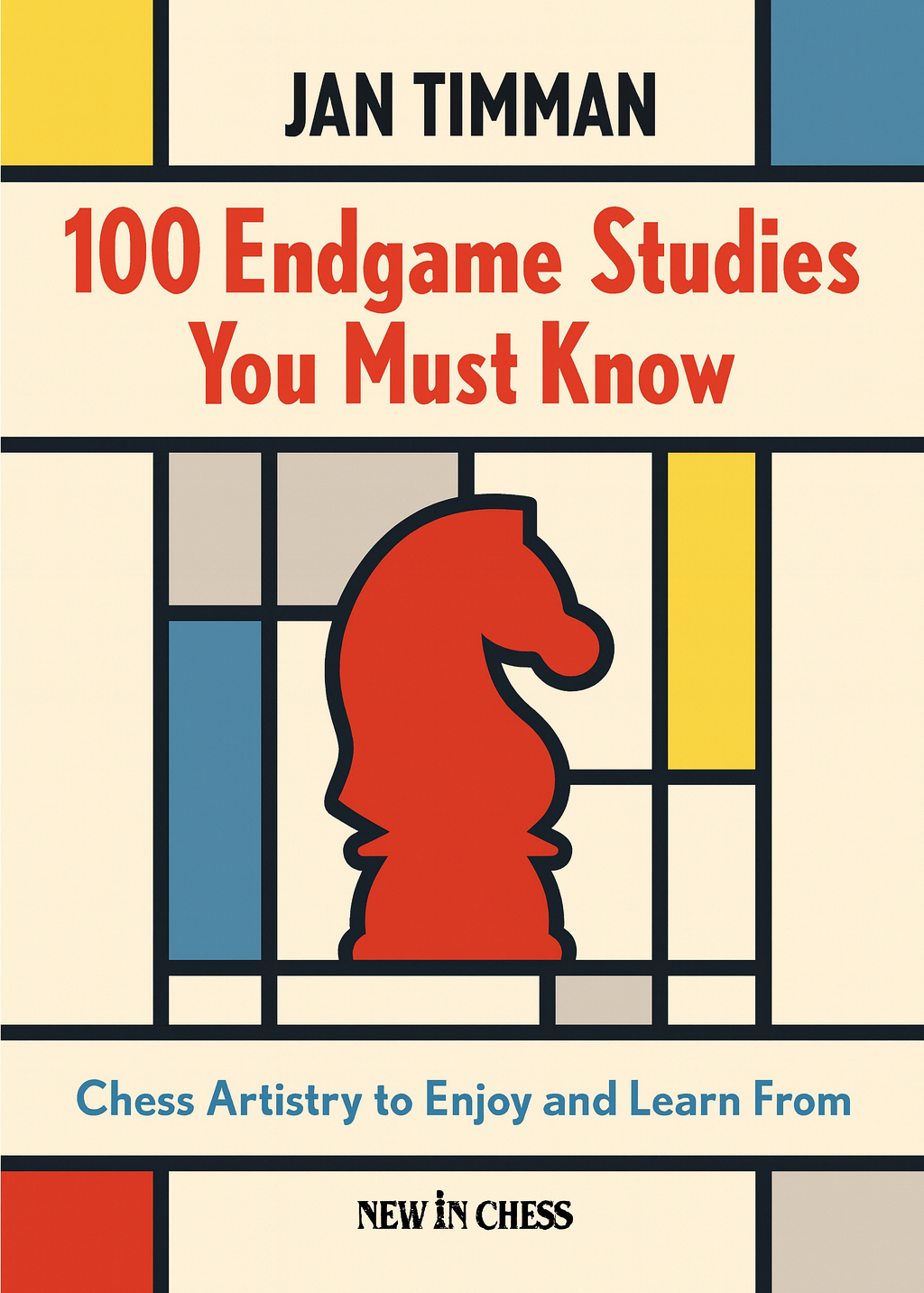
100 Endgame Studies You Must Knowreúne cien estudios magistrales seleccionados y comentados por él, desde maniobras clásicas como Réti y Lasker hasta composiciones modernas donde aparecen la promoción menor, el zugzwang y la dominación. El libro funciona como un puente natural con sus trabajos anteriores (
The Art of Chess Analysis,
On the Attack,
Timman’s Titans,
The Longest Game), aunque aquí prevalece un tono más contemplativo, casi artesanal: una invitación a mirar el final no como un trámite técnico, sino como un pequeño laboratorio de imaginación y exactitud.
La figura de Timman también despierta simpatía por algo menos técnico y más humano. Nunca se dejó arrastrar por el dogmatismo digital ni por la idea de que la verdad del ajedrez se encontraba en una evaluación de computadora. En su actitud se percibe la fidelidad a un mundo previo al imperio del silicio, donde la creatividad individual era el centro. En ese sentido, su admiración hacia Fischer fue coherente. Vio en él un modelo de independencia, una brújula que señalaba hacia la libertad de pensamiento.
Sobre el tablero, fuera de él y en sus libros, Timman dejó una huella que trasciende el resultado deportivo. Representa una manera de entender el ajedrez como forma de vida, como arte intelectual, como resistencia contra cualquier forma de uniformidad. Su trayectoria es la prueba de que se puede desafiar a un imperio sin imitarlo, y que la imaginación sigue siendo una de las armas más poderosas que un jugador puede tener.
Eugenio Torre (Filipinas, 1951)
Eugenio “Eugene” Torre nació en Iloilo en 1951 y acabó modificando, sin estridencias, la geografía del ajedrez mundial. Hasta ese momento, Asia era un territorio de talentos dispersos, sin continuidad en la cima, y la élite seguía controlada casi por completo por la Unión Soviética, con Europa occidental como segunda potencia. El punto de inflexión llegó en Niza 1974, cuando, con solo 22 años, Torre consiguió la medalla de plata en el tablero 1 y se convirtió en el primer gran maestro asiático ajeno al sistema soviético. Aquella actuación no fue solo un éxito individual, fue una fisura inesperada en un dominio que se creía inamovible.
La historia entre Torre y Anatoly Karpov había comenzado mucho antes. Ambos habían nacido en 1951, pero no tenían la misma edad deportiva cuando se encontraron por primera vez en el Mundial Juvenil de Estocolmo, el 12 de agosto de 1969. Karpov, nacido en mayo, ya tenía 18 años; Torre apenas 17. Empataron, sin saber que ese gesto silencioso sería el prólogo de un duelo repartido a lo largo de décadas. El segundo capítulo llegaría en el Interzonal de Leningrado, el 27 de junio de 1973, donde Karpov ganó con claridad, en pleno ascenso hacia su consagración mundial.
El año 1976 transformó Filipinas en el epicentro del ajedrez. Por un lado se jugó el Interzonal de Manila, que terminó el 10 de julio y en cuya última ronda Torre empató con el campeón Henrique Mecking. Tres días después, sin descanso real, comenzó otro evento decisivo: el Marlboro–Loyola Kings Challenge, un cuadrangular de categoría XV con solo cuatro jugadores: Karpov, Ljubojević, Walter Browne y Torre. Es fundamental precisarlo: Karpov no jugó el Interzonal de Manila. Su cruce con Torre ocurrió únicamente en este cuadrangular.
Y allí se escribió la página que definiría la leyenda. El 14 de julio de 1976, Torre derrotó al campeón del mundo. El 19 de julio, volvieron a enfrentarse y empataron. Resultado directo: 1,5 de 2 para el filipino. Y como remate, Torre ganó el cuadrangular con 4,5 de 6, convirtiéndose en el primer jugador en superar a Karpov en un torneo desde que este había heredado la corona en 1975. Hasta ese momento, el balance histórico entre ambos era sorprendentemente parejo: una victoria para cada uno y dos empates. Más adelante volverían a jugar, pero 1969–1976 muestra a dos jóvenes nacidos el mismo año que, contra todas las expectativas, avanzaban casi en paralelo.
Este Manila convulso también estuvo atravesado por la figura de Florencio Campomanes , un operador político brillante y controvertido, que intentaba organizar un match Fischer–Karpov en Filipinas. Fischer llegó tarde, Karpov jugó el cuadrangular sin encontrarlo y el encuentro nunca se concretó. Fischer, sin embargo, permaneció semanas en Manila, entre caminatas nocturnas, análisis irregulares y música tailandesa. Torre se convirtió en uno de sus pocos interlocutores verdaderos, una amistad discreta que derivó en su papel como segundo en el match Fischer–Spassky de 1992 y en las entrevistas radiales de Bombo Radyo, que hoy conservan la voz tardía del excampeón.
Dos años después, Filipinas volvió a ocupar el centro del tablero mundial con el match Karpov–Korchnoi en Baguío (1978), un duelo áspero, cargado de tensiones políticas, acusaciones insólitas y episodios de guerra psicológica. Esa cita confirmó el nuevo rol de Filipinas como anfitriona de eventos estratégicos y, al mismo tiempo, mantuvo viva la resonancia del triunfo de Torre en 1976, que ya formaba parte del imaginario del país.
La trayectoria olímpica de Torre es otro capítulo monumental. Debutó en Siegen 1970 y, con los años, estableció un récord absoluto: 23 participaciones en Olimpíadas, más que cualquier otro jugador en la historia. Su actuación más recordada fue, justamente, la de Niza 1974, pero su longevidad competitiva es aún más asombrosa. En Bakú 2016, con 64 años, obtuvo 6 puntos en 7 partidas y una performance de 2712. En su mejor etapa, durante el primer semestre de 1983, Torre se ubicó entre los veinte mejores jugadores del mundo, en una lista donde once eran soviéticos y él era el único asiático no soviético en ese club casi blindado.

El contraste histórico es impactante. En aquella lista de 1983, la URSS ejercía un dominio abrumador sobre la élite. Cuarenta años después, en noviembre de 2025, la foto es exactamente la inversa: el top-20 está compuesto por indios, chinos, norteamericanos y europeos occidentales, y solo un ruso permanece. Basta colocar ambas listas una al lado de la otra para comprenderlo. En plena Guerra Fría, mientras los gigantes del tablero se enfrentaban por delegación ideológica, un filipino avanzaba en silencio, prefigurando un mundo ajedrecístico totalmente global. A veces los beneficios ocultos de la Guerra Fría no se ven en los tanques, sino en un peón que avanza firme desde Manila hasta que el tablero entero cambia de color.
En 2016, su ingreso al World Chess Hall of Fame coronó una carrera que abrió un camino nuevo para todo un continente. Torre no solo llegó primero, iluminó la ruta. Su legado permanece como un faro discreto, constante, que recuerda que la historia grande también se escribe desde islas lejanas con la paciencia de un jugador que sabe esperar su momento.
Rafael Vaganian (Armenia, 1951)
Rafael Artyomovich Vaganian nació el 15 de octubre de 1951 en Ereván (capital de Armenia), una ciudad donde el ajedrez no era un lujo intelectual, sino una forma de vida. En las casas se analizaban finales en mesas de cocina, en los cafés se discutían partidas de Tigran Petrosian y en las escuelas los niños resolvían problemas como quien aprende a leer. Allí, en ese clima donde el talento parecía jugar de local, apareció un muchacho de ojos despiertos y energía inagotable que pronto se convertiría en una de las figuras respetadas del ajedrez soviético.
Su ascenso fue tan natural que parecía inevitable. En 1971 ya había obtenido el título de gran maestro. Pero más que los títulos, lo que más asombraba era la frescura de su juego. Incluso en los duros campeonatos internos de la URSS, donde la tensión podía quebrar a cualquiera, él mantenía un aire despreocupado, casi alegre.
Su triunfo más emblemático llegó en 1989, cuando ganó el Campeonato de la URSS, una especie de Monte Everest competitivo que solo pudieron escalar unos pocos elegidos. En aquella edición se medían algunos de los jugadores más fuertes del mundo, y que Vaganian se impusiera con un estilo vibrante, casi insolente, reveló la dimensión de su talento.
Quienes lo conocieron recuerdan matices que no figuran en las estadísticas. Su risa franca, su costumbre de analizar durante horas sin perder la curiosidad, su predilección por posiciones donde las piezas parecen conversar entre sí. Tenía un sentido innato de la dinámica, capaz de intensificar el juego en el momento exacto, incluso sin calcular cada variante hasta el fondo. Era uno de esos jugadores que pueden iluminar de golpe un final que todos daban por igualado. Suetin decía que no conocía el miedo ni la incertidumbre, y algo de eso se percibía siempre: un optimista perpetuo, lleno de intenciones ambiciosas, con la chispa de los artistas que no pueden evitar ver un camino alternativo, un matiz, una idea escondida.
En la lista Elo de enero de 1985, Vaganian apareció en un cuarto puesto que casi parecía un reconocimiento tácito a su fuego creativo: detrás del dúo planetario formado por Kasparov y Karpov, y del siempre férreo Timman, pero por encima de maestros inmensos como Beliavsky, Portisch, Kortchnoi, Polugaevsky, Nunn y Smyslov. Era como verlo en la cima de una montaña luminosa, rodeado de gigantes, y aun así brillando con luz propia.
Llegó a la fase de Candidatos en 1985-86, en una etapa que entonces tenía carácter casi mítico. En Montpellier logró compartir el primer lugar del evento, lo que por sí solo mostraba que estaba entre los mejores del mundo.
También brilló en competiciones por equipos. Fue oro olímpico con la URSS en la Olimpiada de Dubái 1986, y más tarde dejó su marca en la selección de Armenia, ya en tiempos de país independiente. Era exactamente el tipo de jugador que uno quiere en la formación: ambicioso, imaginativo y capaz de inventar un recurso inesperado en el momento crítico.
Pero quizá su rasgo más humano no está en sus títulos, sino en su longevidad. Mientras varios jugadores soviéticos de su generación se desdibujaron con la llegada de los módulos, él siguió adelante, fiel a su intuición. Su ajedrez conservó esa chispa original, esa forma de desafiar evaluaciones frías con ideas que todavía sorprendían.

Fotografía de Artashes Tadevosyan (23artashes), distribuida bajo licencia CC BY-SA 4.0. Imagen retocada digitalmente por JGC, manteniendo la misma licencia.
La plaza Charles Aznavour es uno de los homenajes que Ereván ha dedicado al artista francés de origen armenio, junto con un museo y una estatua inaugurada oficialmente el 15 de julio de 2025.
Aún después de los cincuenta años ganó torneos importantes. En 2004 triunfó en Dubái frente a rivales mucho más jóvenes, y durante buena parte de los años 2000 y 2010 mantuvo un Elo superior a 2550. No parecía envejecer.
A nivel personal, quienes lo trataron guardan un recuerdo afectuoso. Era cálido, curioso y capaz de escuchar historias de desconocidos con la misma atención que dedicaba a una variante. En Ereván siempre fue una figura casi paternal para los jóvenes.
De todos los nacidos en 1951, Vaganian es el que mejor representa el espíritu del ajedrez como aventura, como búsqueda y como acto de imaginación. Su legado está en sus partidas y en su forma de mirar el tablero.
El sendero que conduce a la Trompowsky
Si pienso en mi primer encuentro con Rafael Vaganian, no fue sobre un tablero ni leyendo una crónica internacional, sino en un episodio menor, que el tiempo transformó en uno de esos pasajes que uno rescata con una sonrisa. Corría 1976. Yo había viajado desde Paysandú a Montevideo para jugar un torneo juvenil, y allí Héctor Silva Nazzari oficiaba como árbitro, un referente para muchos de nosotros.
Al terminar el torneo, Héctor me preguntó si no me interesaba una publicación inglesa llamada
The Chess Player
. Era el volumen 11 de una serie que apenas llegaría a trece.
En Paysandú no teníamos acceso a esas rarezas, así que acepté de inmediato.
Recuerdo muy bien el viaje de regreso: yo, en el ómnibus, con el libro entre las manos,
sintiendo que llevaba algo precioso.

Unas semanas después, me puse a leerla con calma. A diferencia del
Informador Ajedrecístico
,
The Chess Player
incluía artículos teóricos entre sus partidas. Y allí apareció, casi como una revelación,
la variante Trompowsky,
creación del maestro brasileño
Octávio Trompowsky.
Entre los ejemplos había una miniatura que me atrapó de inmediato, la victoria de Vaganian sobre Vladímir Kupreichik en Leningrado, en diciembre de 1974, en el Campeonato Soviético. Apenas unas 22 jugadas, limpias y punzantes. En un Uruguay donde las novedades teóricas llegaban por goteo, descubrir aquella partida fue como encontrar un sendero secreto en un bosque familiar.
En 1981, años después, el departamento de ajedrez del Clube Brasileiro de Montevideo, fiel a su política de ofrecer una actividad permanente a sus asociados, organizó un Torneo Abierto por sistema suizo a cinco rondas, con apertura fija, ataque Trompowsky. El certamen, realizado en homenaje al jugador brasileño Octávio Trompowsky, creador de la variante citada (1. d4 Cf3 2. Ag5), contó con la participación de veinte jugadores. Silva Nazzari había recibido la noticia de que el maestro había fallecido recientemente, algo verosímil tratándose de un jugador nacido a fines del siglo XIX. Sin embargo, en un giro casi borgeano, la información era falsa. Trompowsky seguía vivo. Cuando nos enteramos de la situación real, el torneo ya se había disputado, y yo lo había ganado, dedicado sin quererlo a un hombre que respiraba y quizá ignoraba nuestra ceremonia.
Esa anécdota quedó ahí, suspendida en el tiempo. Lo que importa aquí es este pequeño laberinto que une un viaje a Montevideo, la célebre publicación inglesa The Chess Player #11
duplicada, una miniatura soviética y el descubrimiento de un joven armenio que jugaba como si estuviera adelantado a su tiempo.
Así fue como conocí a Vaganian. No en persona, sino en la intimidad de unas páginas que me acompañaron de regreso a Paysandú, y que aún conservo como quien guarda la llave de una puerta que se abrió hace medio siglo.
Petar Velikov (Bulgaria, 1951)
Petar Velikov nació en Dobrich en 1951 y creció en una Bulgaria donde el ajedrez se aprendía casi a la sombra, como una disciplina doméstica. No había grandes academias ni planes estatales, sino clubes modestos, entrenadores meticulosos y una cultura de estudio que se transmitía con la naturalidad de quien enseña a afilar un cuchillo. De esos entornos surgían jugadores sobrios, confiables, más atentos al oficio que al brillo. Velikov pertenece a esa genealogía.
Su progreso no tuvo sobresaltos, fue avanzando con esa constancia de los jugadores que no necesitan anunciarse. En 1966 apareció por primera vez en los torneos juveniles del país al quedar tercero ex aequo. Tres años después, en 1969, se coronó campeón juvenil de Bulgaria, señal de que aquel muchacho silencioso había comenzado a tomar distancia de sus contemporáneos. Su primer viaje fuera del país lo llevó a Groningen en 1970, para el Campeonato Juvenil de Europa. Allí quedó quinto, un resultado más que digno. Dos años después regresó al mismo torneo y volvió con una medalla de bronce, que es el modo que tiene el ajedrez de anunciar una madurez temprana.
El resto de su carrera siguió ese ritmo contenido. En 1975 alcanzó el título de Maestro Internacional y en 1982, con la misma discreción que lo caracterizaba, obtuvo la norma definitiva de Gran Maestro. Ese año debutó también en la selección olímpica. Participó en cuatro Olimpiadas consecutivas, entre 1982 y 1990, dejando una estadística que dice más de lo que parece: diez victorias, veinte tablas y cuatro derrotas. Una cifra austera, difícil de erosionar, que revela a un jugador resistente, alguien que obliga al rival a pensar más de lo que quisiera.

En 1987 conquistó el Campeonato Individual de Bulgaria, disputado en Elenite. En un país donde el ajedrez formaba parte de la identidad cultural, ser campeón nacional tenía un valor casi iniciático. Su Elo máximo, 2500 (julio de 1998), encaja bien con la estabilidad de una carrera vinculada más a la consistencia que a los destellos.
A lo largo de los años, Velikov fue acumulando primeros puestos como quien llena cuadernos de viaje. No hubo un torneo definitorio, sino una constelación de escalas que, vistas en conjunto, cuentan otra historia. Ganó en Tsinovits y Ulm cuando el mundo del ajedrez todavía le quedaba grande, luego en Wrocław, Kalithea y Pernik, donde ya se lo miraba con más respeto. En Reggio Emilia 1980 confirmó que su estilo funcionaba también lejos de casa, y en Vrnjačka Banja 1982 y Primorsko 1986 mostró que había alcanzado una madurez estable. Más tarde llegarían Akropolis 1989 y una colección de torneos en Francia y el sur europeo, entre ellos Clichy, Rijeka, Besançon, Chasseneuil, Guingamp y Condom, entre 1999 y 2005. No es una lista diseñada para impresionar, pero sí para entenderlo.
Sus resultados internacionales forman un mapa sinuoso y bastante revelador del ajedrez europeo de la segunda mitad del siglo veinte. En los últimos años de su carrera, Velikov se inclinó hacia la enseñanza. Fue entrenador del equipo olímpico búlgaro en Dresde 2008 y del conjunto nacional en el Europeo por Equipos de Novi Sad 2009. Entre 2008 y 2016 trabajó con la selección juvenil, tratando de transmitir esa mezcla de sobriedad, método y oficio que marcó toda su vida en el tablero. En 2015 recibió el título de Entrenador FIDE.
Velikov pertenece a esa cofradía de grandes maestros silenciosos que nunca buscaron el centro del escenario, pero que sostuvieron con rigor y dignidad el ajedrez europeo. Su legado no se mide por un momento épico, sino por la constancia de una vida entera dedicada al juego. En sus partidas, dispersas en bases como Chessgames y 365Chess, se advierte una virtud rara: la de jugar siempre con la gravedad de quien respeta cada posición como si fuera única.